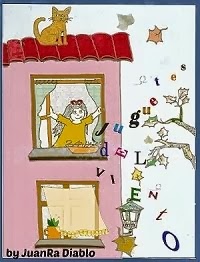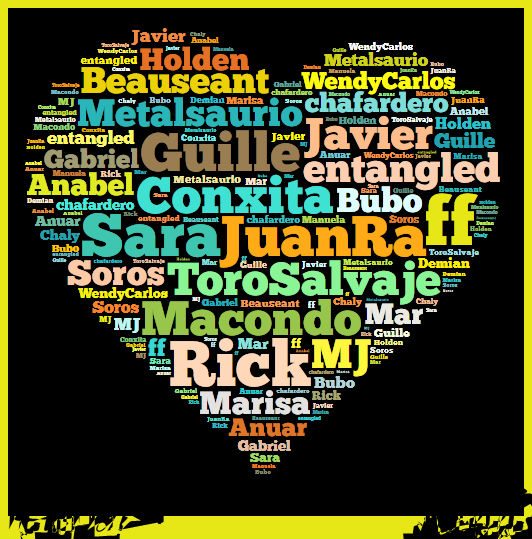Ya saben ustedes que las palabras son como las
personas en muchos aspectos. Bueno, en todos, diría yo. Por ejemplo, hay palabras a las que conocemos
muy bien, tratamos con ellas con frecuencia, y tenemos una relación de confianza
con ellas. Incluso las queremos y nos enfadamos si alguien les falta al
respeto.
Otras son palabras a las que sólo conocemos de vista;
las reconocemos cuando las vemos pero en realidad no sabemos casi nada de
ellas, de su intimidad. Es decir, de su significado.
También están las palabras traicioneras, que nos hacen
creer que son una cosa y luego resulta que son otra; y las que nunca nos
fallan, con las que siempre podemos contar… En fin, igual que hay personas de
todo tipo, hay palabras de todo tipo.
En los últimos días me he encontrado yo con dos
palabras curiosas, una a la que no conocía de nada y otra a la que sólo conocía
de vista. Pero resulta que, por raras
que me parecieran, las dos tienen
parientes a los que todos conocemos.
La que no conocía en absoluto es congrua. La
verdad es que al verla me resultó un poco estrambótica, un poco chocante. Muy
chocante, en realidad, tanto que pensé que quizá era una errata. Me sonó a una
mezcla de congrio y congruencia. Algo totalmente incongruente,
por cierto.
Así que en seguida me puse a hacer averiguaciones
sobre ella, como esas vecinas chismosillas que quieren enterarse de todo.
Y así supe que no había ningún error y que congrua es la
“renta mínima” que se paga a un clérigo para su subsistencia.
La palabreja proviene del latin congruus, que
significa “apropiado”, “adecuado”, “conveniente”, y es en realidad la mitad de
la fórmula congrua portio, es decir, “la parte conveniente”.
Así que esa congrua que tanto
me llamó la atención sí tiene que ver
con lo congruente y la congruencia, que no son otra cosa que “lo adecuado”.
Por el contrario, y como era de sospechar, lo que no
pinta nada aquí es el congrio, porque ese pez tan feo no tiene que ver con congruus,
sino con conger, que a su vez se
debe al griego gongros. Aunque, pensándolo bien, si se reparte un
congrio entre varias personas, a cada uno le corresponderá también su congrua
portio, ¿no? Bueno, ya me disculparán ustedes la tontería.
 La otra palabra rara con la que me he encontrado en
mis lecturas recientes, la que conocía de vista pero cuyo significado
desconocía, es infusorio. Al verla, lo primero que me pregunté
fue si tendría algo que ver con las infusiones. Pero, escarmentada por el caso del
congrio, pensé que otra vez estaba dejándome llevar por la paretología, o
etimología popular, esa especie de ciencia infusa que nos hace
establecer relaciones incongruentes de parentesco entre determinadas palabras.
La otra palabra rara con la que me he encontrado en
mis lecturas recientes, la que conocía de vista pero cuyo significado
desconocía, es infusorio. Al verla, lo primero que me pregunté
fue si tendría algo que ver con las infusiones. Pero, escarmentada por el caso del
congrio, pensé que otra vez estaba dejándome llevar por la paretología, o
etimología popular, esa especie de ciencia infusa que nos hace
establecer relaciones incongruentes de parentesco entre determinadas palabras.
Vaya: infusorio, infusión, infusa… la cosa se
complica.
El caso es que el diccionario me informó de que infusorio
significa “Célula o microorganismo que tiene cilios para su locomoción en un
líquido”. O sea, un gusarapo. Así que, me dije, mejor que no tenga nada que
ver con las infusiones.
Pero la cuestión es que entre la similitud de las dos
palabras y que en los dos casos hay líquido por medio, el asunto se volvía muy
sospechoso.
Sólo me quedaba recurrir a la etimología, a la
verdadera, la científica, esperando que ambas palabras no tuviesen ningún antepasado
en común.
 |
| Anton van Leeuwenhoek preparándose una infusión |
Y resulta que todo empieza con el verbo fundere,
que además de “fundir” significa “derramar”.
Y que de fundere se deriva infundere, que significa “verter
líquido en un recipiente” y de donde proviene “infundir”.
Por lo tanto, por culpa de los participios, el líquido
que está “echado en un recipiente” está “infuso”, es decir, infusus, infundido, de
donde proviene la infusión.
Y lo peor de todo: lo que se echa junto con el líquido
(por ejemplo, las hojas de tila) es lo infusorio.
Y así llegamos a
la desagradable conclusión de que el microorganismo, el gusarapo que se
desplaza por el líquido elemento, y las reconfortantes bebidas de hierbas
tienen un parentesco semántico irrefutable.
La culpa de todo esto la tiene el científico del siglo
XVII Anton van Leeuwenhoek, considerado el “padre de la microbiología”, que fue el
primero en observar esos bichejos y los llamó así, infusorios, con toda
congruencia, pero con un poco de mal gusto.
Y volviendo a la otra ciencia, a la infusa, ya hemos
visto que también es parte de la familia, porque se refiere a un saber infuso, es decir, infundido, o vertido en nosotros por alguna gracia
divina, como quien vierte el agua en un recipiente.
En fin, una vez más se demuestra que cualquier palabra
tiene tras de sí una historia interesante, y a su alrededor una serie de conexiones
que a veces resultan de lo más curioso, inesperado y sorprendente. Que las
palabras se funden, se confunden y se fusionan; que se infunden y se difunden;
y que su efusión y profusión es siempre congruente y adecuada.