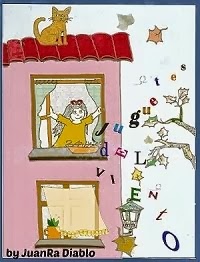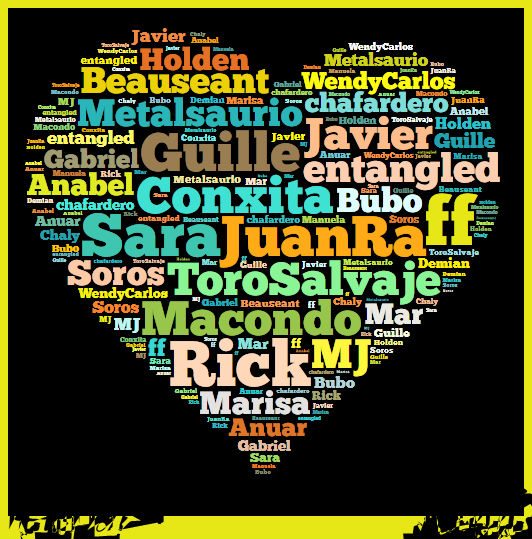Recordando la historia de Juguetes del viento, hoy recuperamos esta entrada que se publicó originalmente el 14 de enero de 2015.
¿Han observado ustedes cómo se esconden, entre las hojas de la ensalada o los granos de arroz, los huesos de limón que caen en el plato inadvertidamente? Esos huesos de limón no alteran el sabor ni la textura del plato, pero no son comestibles, así que no sólo estorban y hacen feo sino que además empañan la labor del cocinero.
¿Han observado ustedes cómo se esconden, entre las hojas de la ensalada o los granos de arroz, los huesos de limón que caen en el plato inadvertidamente? Esos huesos de limón no alteran el sabor ni la textura del plato, pero no son comestibles, así que no sólo estorban y hacen feo sino que además empañan la labor del cocinero.
 De la misma manera y por las mismas razones, nuestros textos quedan deslucidos cuando en ellos caen las molestas y escondidizas erratas.
De la misma manera y por las mismas razones, nuestros textos quedan deslucidos cuando en ellos caen las molestas y escondidizas erratas.
La errata, ese lapsus tipográfico (que no tiene que ver con nuestro dominio de la ortografía), esa mancha, esa ignominia que aparece en nuestros escritos cuando ya los hemos enviado a su destino, cuando ya se han hecho públicos, y que ha estado riéndose de nosotros, jugando al escondite, durante los procesos de revisión.
La errata no es mala per se; la errata es un fallo natural, un desliz que se puede corregir con toda facilidad y que, incluso si no se corrige, no afecta al sentido de la frase y mucho menos al del texto completo.
El peligro de la errata es su mala idea, su capacidad para escabullirse entre las letras que la rodean y esperar agazapada hasta el momento de dejarse ver, cuando ya cualquier lector la puede localizar. Entonces nos quedamos con la injusta sensación de haber sido descuidados y con la correcta impresión de haber sido burlados.
Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no siempre detectamos los errores por mucho que releamos y revisemos nuestros textos?
%2B-%2Bcopia.JPG) La culpa no es nuestra, que nos afanamos en limpiar nuestros escritos y nos esmeramos en no dejar ni una mancha en ellos. La culpa la tiene nuestro maravilloso cerebro.
La culpa no es nuestra, que nos afanamos en limpiar nuestros escritos y nos esmeramos en no dejar ni una mancha en ellos. La culpa la tiene nuestro maravilloso cerebro.
Cuando leemos un texto que hemos escrito nosotros mismos, tenemos ya una copia mental de ese texto, lo cual implica que sabemos de antemano lo que vamos a leer, las palabras que vamos a ir encontrando. Por eso el cerebro se anticipa, espera leer “Los niños comían manzanas” y da por hecho que eso es lo que lee, aunque en realidad hayamos escrito “Los niños comían mananzas”.
En cambio, el cerebro del lector destinatario de nuestro texto no anticipa, no presupone qué palabras vienen a continuación, por lo cual sí verá ese “mananzas”. Y se llevará una mala impresión y podrá pensar que el texto no ha sido debidamente revisado.
Pero en muchas ocasiones ni siquiera ese lector es capaz de detectar la antipática errata, y Eugene Field, en Los amores de un bibliómano, nos cuenta una anécdota que ilustra el caso:
En una ocasión la imprenta Foulis de Glasgow se propuso imprimir un Horacio perfecto. En consecuencia las galeradas se expusieron a las puertas de la universidad y se pagó una suma de dinero por cada error detectado.
A pesar de estas precauciones la edición contenía seis errores no detectados cuando finalmente se publicó.
¿Y por qué tampoco el lector avispado y sagaz descubre en ocasiones las erratas? De nuevo, la culpa es del cerebro humano, que, al igual que el corrector de Word, a veces se pasa de listo.
 Según las leyes psicológicas de la percepción, y en concreto la llamada “ley de cierre” o “de completud”, el cerebro percibe el todo antes que las partes, y por lo tanto lee las palabras completas, no letra por letra, y tiende a corregir automáticamente lo que percibe como erróneo; y es tan eficiente en su labor que nuestros ojos no llegan a ver el fallo.
Según las leyes psicológicas de la percepción, y en concreto la llamada “ley de cierre” o “de completud”, el cerebro percibe el todo antes que las partes, y por lo tanto lee las palabras completas, no letra por letra, y tiende a corregir automáticamente lo que percibe como erróneo; y es tan eficiente en su labor que nuestros ojos no llegan a ver el fallo.
Seguramente han visto ustedes algunos de esos textos que demuestran que podemos entender un mensaje en el qeu sloo la pirmrea y la úmlita ltera de cdaa plaraba etsán en su stiio.
O esos otros que dmstrn q tmbn s psbl ntndr n txt sn vcls.
La feliz conclusión de todo esto es que si se nos escapan algunas erratas, si no detectamos algunos errores tipográficos, ello no se debe a ninguna flaqueza intelectual, sino precisamente a que nuestro cerebro funciona a la perfección.
 |
| "Las mejores revisiones las hago después de haber pulsado enviar" |