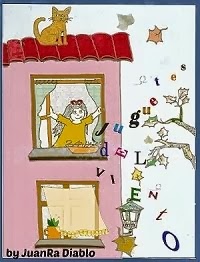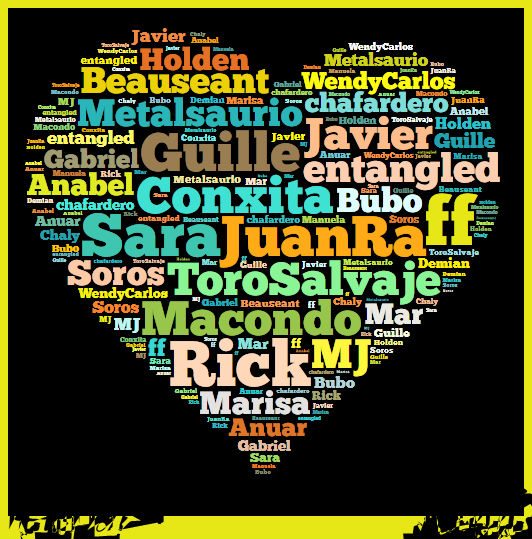Hace
años, cuando iba al instituto, solía coincidir en los alrededores de mi casa
con un hombre que me resultaba peculiar.
Yo no sabía nada de él salvo que debía de vivir por allí, dada la frecuencia con
que me cruzaba con él.
Lo veía por la calle, por el vecindario, y a veces también en la parada del autobús que nos llevaba al centro de la
ciudad.
Era
alto, muy delgado, con las mejillas un poco hundidas y algo desaliñado en el vestir.
Era joven,
pero caminaba levemente encorvado y con paso lento.
Me
resultaba singular por su aspecto físico, sin duda, pero había algo más que era lo que realmente
hacía que me fijara en él. Algo que siempre captaba mi atención y que lo convertía,
a mis ojos, en una persona diferente a la mayoría.
Siempre
iba solo, y a pesar de esto y de su semblante serio, yo no me lo imaginaba
solitario ni triste. Al contrario, siempre me dio la sensación de que debía de
tener buenos amigos y probablemente un trabajo que le gustaba.
Quizá
esta impresión mía venía provocada por ese rasgo especial que lo caracterizaba
y que siempre observaba en él. Siempre.
Un
día volvía yo a casa con mi madre, y, como tantas veces, este hombre se cruzó
en nuestro camino.
Yo
no lo sabía, pero resultó que mi madre también se había fijado en él en ocasiones anteriores y
también pensaba que tenía un aspecto un tanto particular.
Cuando pasó de largo y se alejó, mi madre me dijo en voz baja:
-¿No
te parece a ti que ese muchacho tiene una pinta un poco rara?
A lo
que yo contesté, divertida:
-Sí,
parece un malo de película.
Entonces ella dijo que no le causaba muy buena impresión, pero yo le dije
que, al contrario, yo estaba segura de que debía de ser educado y culto.
Mi madre se sorprendió un poco de mi opinión y mi convencimiento, puesto que, como he dicho, no lo
conocíamos más que de vista.
Pero yo insistí en que a mí me parecía que aquel hombre tenía que ser una buena persona y alguien interesante.
Y al
ver el asombro de mi madre, me expliqué:
-Lo
digo porque siempre va con un libro en la mano.