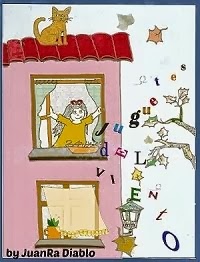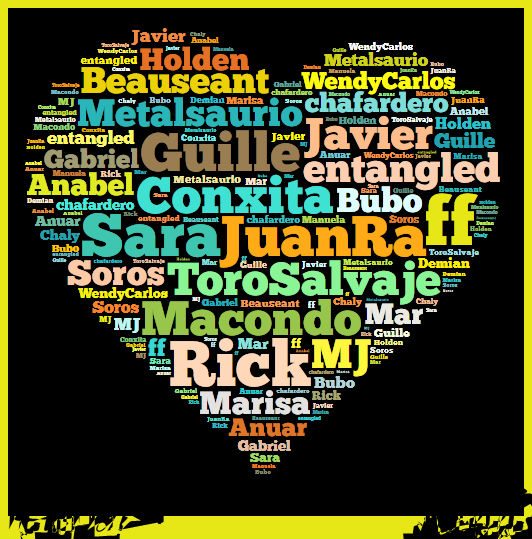La casa de mi tía Rosita era un lugar especial. Olía a perfume
y todo estaba siempre muy limpio. Los suelos parecían espejos y los espejos ventanas abiertas a un
mundo real.
Mi tía Rosita también olía a perfume y cuando me daba un
beso casi me mareaba.
Hablaba con una voz muy suave que parecía siempre a punto
de apagarse, como una vela de cumpleaños, y sus movimientos eran tan sosegados
que la pulsera que llevaba apenas se movía.
Algunas veces mi tía me preguntaba si quería un caramelo.
Entonces se levantaba, iba a otra habitación y volvía con uno, uno solo, cogido
con dos dedos que parecían de nácar.
Se inclinaba y me decía:
-Toma, bonita. Te lo cambio por un beso.
Y a mí aquellas palabras, pronunciadas siempre de la misma
manera, me parecían la fórmula mágica de algún hechizo.
Mi tía tenía muchos objetos que me fascinaban, como un reloj
de arena y un libro con las tapas en relieve. Pero lo que más me atraía de todo
era una bombonera de cristal tallado, de color azul, que destellaba como un
diamante.
La primera vez que me fijé en ella le pregunté:
-¿Qué es esto, tía Rosita?
-Eso es una bombonera. La tengo desde que era pequeña como
tú –respondió ella con su voz de hada.
Siempre que íbamos a su casa nos sentábamos a la mesa, y
mientras mi tía y mis padres charlaban y tomaban café, yo, con una magdalena
que me duraba toda la tarde, contemplaba embelesada la bombonera.
Me resultaba un objeto enigmático, tan reluciente, tan perfecto,
y hasta creía que si la abría saldrían de su interior unos rayos de colores,
una música misteriosa o un soplo de polvos brillantes.
Quería levantarme y acercarme al mueble, tocar la
bombonera con las dos manos y abrirla despacio para ver qué había dentro, para
ver qué salía de allí.
Pero nunca me atreví. Temía romperla y que ocurriera algo
terrible, y también porque yo quería que siguiera allí para poder
mirarla.
Un día, estando en casa, le pregunté a mi madre:
-Mamá, ¿la tía Rosita quién es?
-¿Cómo qué quién es? Pues es tu tía, la hermana de papá
–dijo mi madre.
Pero eso ya lo sabía yo. Mi pregunta buscaba otra
respuesta, porque yo estaba convencida de que mi tía no era una persona como
las demás.
-Pero ¿ella qué hace cuándo nosotros no estamos en su
casa?
-Pues lo que hace todo el mundo, hija –dijo mi madre-.
Trabaja, va a la compra, duerme… como todo el mundo.
Aquella respuesta no me servía tampoco, porque mi tía no
era como todo el mundo, así que yo no creía que hiciera lo mismo que los demás.
Entonces pregunté otra cosa:
Entonces pregunté otra cosa:
-Mamá, ¿tú sabes qué hay en la bombonera?
-¿En qué bombonera?
-En la bombonera azul de la tía Rosita –dije,
decepcionada por la duda de mi madre, porque para mí no había en el mundo más
bombonera que aquella.
-Pues no sé –dijo mi madre-. Cualquier cosa. O a lo mejor
no hay nada.
Y añadió:
-Pero no le preguntes, ¿eh? No se debe curiosear en las
cosas de los demás.
Me conformé con la idea de no preguntarle a la tía Rosita,
pero que dentro de la bombonera no hubiera nada me parecía imposible de
aceptar. ¿Cómo no iba a haber nada allí dentro? ¿Para qué serviría algo tan especial
si no era para contener algo especial?
En la siguiente visita, antes de marcharnos, mi tía me dijo algo que me sorprendió y me
entusiasmó de tal modo que por un momento dejé de respirar.
Me dijo que sabía cuánto me gustaba la bombonera y,
cogiéndola del mueble con mucho cuidado, me la dio.
-Ahora es tuya –dijo-. Espero que la tengas durante mucho
tiempo.
Yo no dije ni una palabra, solo recibí la bombonera y la sostuve
entre mis manos como si fuera un pajarillo caído del nido.
Pensé que a continuación mi tía me contaría algún secreto o
me daría instrucciones especiales o me pediría alguna promesa.
Pero no me dijo
nada más.
Cuando llegamos a casa fui a mi habitación y me senté en
la cama con la bombonera en las manos. La miraba sin cansarme, sin creer aún
que fuese mía.
Y entonces la abrí. Levanté la tapa muy despacio esperando
descubrir algún secreto, preparándome para ver algo extraordinario.
Pero no ocurrió nada. La bombonera estaba vacía y solo se
veía el cristal del que estaba hecha, tan pulido y brillante que parecía
líquido.
En ese instante me sentí desilusionada, pero este
sentimiento duró poco porque enseguida comprendí, sin palabras, que el misterio
de aquel objeto estaba en sí mismo, en su capacidad para emocionarme y hacerme
soñar.
No, no estaba vacía: es que lo que contenía no estaba
dentro.