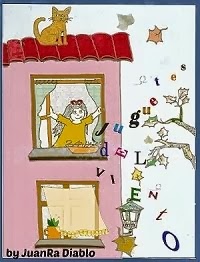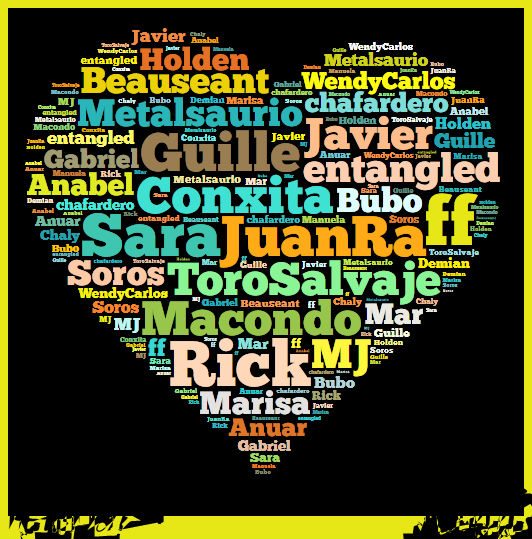En estos días he recordado una anécdota ocurrida hace
tiempo.
Era mi primer año en la
universidad, y estaba en la biblioteca con una compañera a la que llamaré
María.
La sala estaba casi vacía, y en una mesa cercana a la
nuestra vimos a un muchacho conocido de María. Ella me dijo que era alumno de la facultad de ciencias,
y que, “a pesar de eso”, era aficionado a escribir poesía. “Un sensible,
vamos”, añadió, con un tono de desdén que no me resultó extraño, pues yo sabía
del poco aprecio que ella tenía por todo lo que no fuese puramente práctico y utilitario.
En un momento determinado el muchacho vino a nuestra
mesa, y por la forma en que saludó a mi amiga comprendí que tenía mucho interés
por ella. Después de intercambiar unas palabras con nosotras le dijo a María
que le gustaría saber su opinión sobre una poesía que había escrito, y yo, conociéndola,
temí que pudiera desairar al muchacho, incluso aunque actuase con toda la delicadeza
de la que fuera capaz.
Ella, naturalmente, accedió a leerla, y él le pidió
que fuera a su mesa. Desde mi sitio yo veía a mi amiga leyendo el folio que él
le dio, y cómo él la contemplaba a ella con cierto arrobo.
Tal y como yo había imaginado, la reacción de mi amiga
fue muy poco alentadora: en el silencio de la sala, oí que ella, al tiempo que se
levantaba y le devolvía el papel, le decía, con una sonrisilla indulgente: “Está gracioso”. Y mientras ella volvía
a nuestra mesa yo pude ver en la cara del muchacho una mezcla de desconcierto, tristeza y
desilusión.
Cuando María se sentó de nuevo frente a mí, se inclinó
hacia delante y me dijo, en voz baja y con su consabido tono despectivo, que lo
que le había dado a leer era una poesía en la que explicaba lo que para él era
la poesía. “Menudo rollo”, añadió.
Al contrario que ella, yo siempre he sentido interés por
lo que escriben los demás, y por lo tanto sentí curiosidad por aquella “poesía
sobre la poesía”. Pero como no tenía ninguna amistad con aquel chico, no me
atrevía a pedirle que me dejase leerla, así que María volvió a su mesa y le
preguntó. Entonces vi que él le daba el papel de buena gana, y mientras
ella me lo traía, él me hizo un gesto,
una especie de saludo, desde su mesa.
No recuerdo nada de lo que decía la poesía, pero sí
recuerdo que me gustó, porque me pareció que tenía profundidad y
sentimiento. Y sobre todo me pareció que era cualquier cosa menos algo “gracioso”.
Cuando fui a devolvérsela, el muchacho,
lógicamente, me preguntó qué me había parecido, así que me senté frente a él y
entablamos una breve conversación. Recuerdo que se mostró encantado cuando le
di mi opinión sobre su poema, y después me preguntó si yo escribía también. Le
dije que sí, aunque no poesía, y quiso que le dejara leer algo. Pero le dije
que normalmente no me atrevía a dar a leer mis cosas a nadie, y que de hecho lo
tiraba casi todo. Entonces él me dijo que no tirase nada, que lo conservara
todo, y que no me preocupara de lo que opinaran los demás sobre mis textos. Y
añadió que seguiría insistiendo hasta que le dejase leer algo.
No sé si hablamos algo más, esto es lo único
que recuerdo de aquella conversación. Y tampoco recuerdo si llegué a darle a leer
algo mío, aunque seguimos coincidiendo en la biblioteca con frecuencia.
Después de esta conversación yo me marché para asistir a una clase, y
cuando volví a la biblioteca el muchacho ya se había marchado. Entonces María me contó que al despedirse
de ella le había dicho: “Tu amiga me ha alegrado el día.”
Este recuerdo de una tarde cualquiera, de una de
tantas tardes, me ha hecho pensar -como
ocurre en ocasiones con los recuerdos en apariencia intrascendentes-, que, si
prestamos un poco de atención, casi todo tiene más significado de lo que parece
a simple vista.
Y he pensado, al recordar a aquella amiga, que a veces
dos personas con gustos e intereses muy dispares pueden congeniar de una manera
sorprendente, e incluso quererse mucho. Supongo que la clave está en otros
factores mucho más sutiles e importantes que las diferencias.
También he pensado que, aunque aquel muchacho poeta me
dijera que no debían importarme las opiniones ajenas, él mismo, con sus reacciones, demostró que sí
importan.
Y por eso he pensado también que una persona sensible
es como una hoja de otoño, que no necesita mucha presión para quebrarse, y que tampoco necesita más que un leve soplo de brisa para elevarse y bailar en el aire.