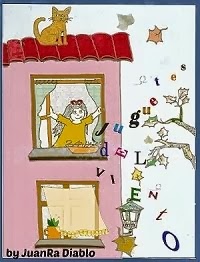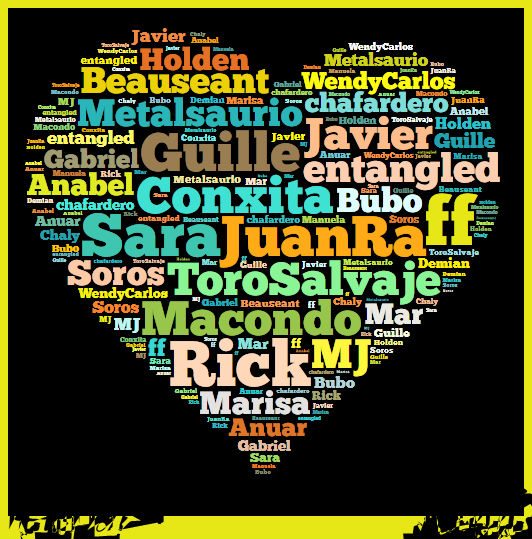Primera parte
Hace poco un amigo me decía que había oído rumores según los cuales Stephen King tiene un “negro”. Es decir, alguien que escribe sus libros mientras él se rasca la barriga.
Sí, esos rumores existen desde hace mucho tiempo. Incluso hay quien dice que no tiene un negro, que tiene todo un equipo. Que él propone una idea y son esos ‘escritores fantasma’ (ghostwriters) los que hacen el trabajo.

Quienes lanzan estos rumores o creen en ellos los justifican diciendo que es imposible que una persona escriba tanto. Que no se puede escribir una novela cada año y además tan gordas como suelen ser las de mister King. Y menos dos novelas. O una novela y varios cuentos.
Pero no sé yo dónde está lo extraño, si precisamente para referirse a autores que escriben tanto existe el término prolífico.
De hecho, hubo una época (finales de los 70 y primeros 80) en que King escribía tanto que tuvo que publicar varios libros con seudónimo (Richard Bachman). Porque los editores creían que publicar más de un libro al año de un mismo autor no era conveniente, pues se corría el riesgo de saturar el mercado y que el público se cansara.
Pero siempre hay alguien dispuesto a creer en lo más difícil y resistirse a lo más lógico; a sospechar de lo que se sale de lo habitual, aunque sea algo perfectamente natural.
Hay personas que tienen un talento especial para determinadas actividades, y cuando ese talento se combina con una capacidad de trabajo extraordinaria, surge un creador prolífico, ya sea de las letras, de la música, de la ciencia o de la carpintería.
Sin embargo, comprendo que esto no se les ocurra a quienes no están familiarizados con los conceptos de ‘talento’ y ‘trabajo duro’.
Tampoco sé por qué nadie pone en duda que, por ejemplo, Agatha Christie, prolífica como ella sola, fuera la autora de sus más de 80 novelas, y en cambio algunos se pasan la vida intentando demostrar que otros autores en particular no pudieron haber escrito las obras que llevan su nombre. Bien porque son ‘demasiadas’, bien porque se duda de su capacidad intelectual.
Que es lo que pasa con Dumas y Shakespeare.
 Lo de Dumas es bastante conocido. Hay quienes tratan de demostrar que su colaborador Auguste Maquet, fue quien en realidad escribíó Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.
Lo de Dumas es bastante conocido. Hay quienes tratan de demostrar que su colaborador Auguste Maquet, fue quien en realidad escribíó Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.
Según los defensores de Maquet, este era muy trabajador y aplicado, mientras que Dumas era un cabeza loca y un viva la vida, lo cual según ellos, es incompatible con el arte de la pluma.
Por el contrario, según los Dumasiens, esa capacidad de trabajo de Maquet era su único mérito, mientras que el talento creador era exclusivo de Dumas.
O sea, que uniendo las dos posturas nos sale una simbiosis perfecta, una colaboración ideal entre dos fuerzas: el trabajo y la constancia del uno y el ingenio, el estilo y el arte del otro.
No me parece mal arreglo. Pero habría que decidir cuál de esas dos fuerzas es la más necesaria, la fundamental, la imprescindible. La que solo tienen unos cuantos elegidos y que no se puede aprender ni alcanzar por la mera fuerza de voluntad.
No se duda que Maquet desarrolló junto con Dumas las líneas generales, el argumento, el ‘esqueleto’ de algunas de sus novelas, y que, al igual que otros colaboradores, se encargaba del trabajo de documentación necesario: la investigación histórica, geográfica, etc. Pero eso no convierte a Maquet en ‘negro’ o ‘escritor fantasma’; no lo convierte en el autor oculto de las novelas. Más que nada porque sabemos de él y no le falta reconocimiento.
Para los eruditos y expertos en el tema, la cosa no tiene credibilidad y nos dicen que las pruebas y los argumentos que tratan de arrebatar la gloria a Dumas no son ni suficientes ni sólidos.
Pero la sospecha está servida y la película El otro Dumas (L’autre Dumas, 2010), de Saffy Nebou y protagonizada por Gerard Depardieu, la alimenta.
Luego tenemos el caso de Shakespeare, que es espectacular. Y como tiene tanta miga y es tan interesante quizá convendría dejarlo para la próxima ocasión.