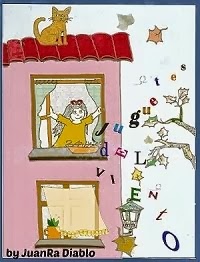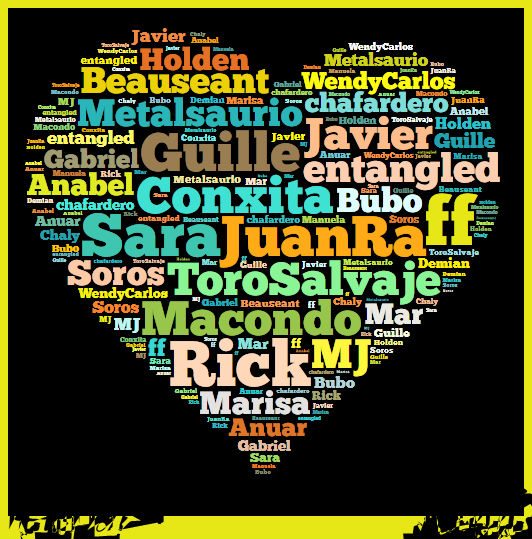(viene de aquí)
A la hora de costumbre empezaron a llegar los amigos
de Talbot. Cuando estuvieron todos reunidos y después de intercambiar breves
impresiones sobre diversos temas, Scott, el jefe de la policía, que tenía un
aire entre altivo y sosegado muy adecuado para su cargo, dijo:
-Talbot, amigo mío, no hace falta ser policía, y mucho
menos jefe de nada, para darse cuenta de que algo le preocupa. Espero que no
haya sufrido ningún contratiempo serio.
-Es cierto, señores, que estoy preocupado. Y bastante
perplejo. He perdido, no sé cómo ni dónde ni cuándo, mi ejemplar de Las
metamorfosis.
Y a continuación Talbot puso a sus amigos al tanto del percance.
El asunto era tan peculiar, y el libro tan valioso,
que todos aportaron ideas, teorías y posibilidades sobre lo que podría haber
ocurrido. E incluso hicieron una solidaria y afanosa búsqueda por todo el
estudio. Dibujaban un escena muy pintoresca
aquellos cinco hombres, ora agachados, ora arrodillados, metiendo la cabeza
debajo de los sillones y detrás de los muebles; levantando cortinas y
almohadones; mirando al techo en busca de inspiración y al suelo en busca del
libro.
Pero fue inútil. El precioso ejemplar de Ovidio no
apareció.
 Al día siguiente Talbot ordenó al servicio buscar por
toda la casa, incluso en los lugares más absurdos, como la alacena y el
lavadero. Mientras tanto, él mismo y el jardinero recorrieron los
parterres, removieron la hojarasca y miraron en cada seto, en cada macizo de
flores y en cada alcorque. Pero de nuevo la búsqueda no dio ningún resultado:
el libro parecía haberse evaporado como el aroma de un perfume barato.
Al día siguiente Talbot ordenó al servicio buscar por
toda la casa, incluso en los lugares más absurdos, como la alacena y el
lavadero. Mientras tanto, él mismo y el jardinero recorrieron los
parterres, removieron la hojarasca y miraron en cada seto, en cada macizo de
flores y en cada alcorque. Pero de nuevo la búsqueda no dio ningún resultado:
el libro parecía haberse evaporado como el aroma de un perfume barato.
Con gran pesar de su corazón, Talbot se rindió y dio el libro por
perdido. Se dio todas las explicaciones que se le ocurrieron, incluso que el
gato que rondaba siempre por el jardín, y que nadie sabía de dónde procedía, se
había llevado el libro por algún motivo animal, con lo que ahora esa joya de la
literatura y de la imprenta yacería en algún inmundo agujero, con consecuencias
que prefería no imaginar. Y así, resignado a quedarse sin el libro y sin
explicación, Talbot dejó de buscar, aunque su corazón nunca perdió la esperanza
de que su Ovidio apareciera algún día, de
manera tan inusitada como desapareció.
Transcurrió el tiempo, y un día, al cabo de un año,
tuvo lugar en el jardín un prodigio que maravilló a Talbot y que llevó a Pedro,
el veterano jardinero, al borde de las lágrimas de emoción. Por su parte, Casilda, sin apreciar
lo portentoso del fenómeno, sólo exclamó con naturalidad: "¡Ay, qué bonito, señor!"
Cuando por la tarde llegaron sus amigos, Talbot, muy conmovido,
les dijo:
-Caballeros, vengan conmigo al jardín y sean testigos de
algo que sólo podrán creer si lo ven. Y aun así, les resultará difícil.
Salieron los señores al jardín y Talbot los condujo
hasta el manzano injertado. En seguida vieron que el árbol había dado frutos
por primera vez después del experimento, y que a consecuencia de ello estaba
lleno de manzanas de distintas variedades: rojas, verdes y amarillas; dulces y
ácidas…, tal y como Talbot había esperado. Pero además había otras manzanas de una clase desconocida: unas manzanas azules
con reflejos dorados.
Para asombrar más aún a sus atónitos amigos, de una
rama baja Talbot cogió una de esas manzanas, y con una pequeña navaja la partió
y mostró las dos mitades.
En el primer momento, los hombres hicieron un gesto de
rechazo ante lo que Talbot les mostraba.
–No, no, fíjense bien, caballeros, no es lo que
parece.
Y, en efecto, no era lo que parecía. La carne de la manzana, de color pajizo como el pergamino, estaba marcada por líneas oscuras que, a simple vista, parecían la señal de la descomposición o los sutiles
senderos que trazan los insectos cuando
devoran. Pero al mirar con más atención, los amigos de Talbot apreciaron, deslumbrados
e incrédulos, que aquellos rastros no se debían a nada tan vil, sino que eran en realidad producto de
algo superior, de algún proceso incomprensible y excelso.
Porque lo que veían en la manzana eran palabras
impresas, palabras en latin que formaban versos, versos tal y como los que escribió
Ovidio para narrar las mágicas
metamorfosis de los dioses.