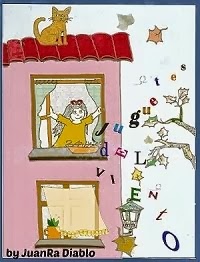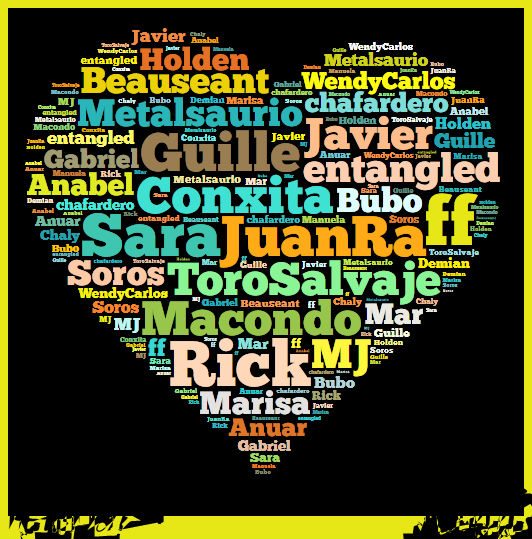Parece
que al llegar los últimos días del año, que son como una frontera del tiempo,
nos entran ganas, de forma natural, de poner alguna señal en esa frontera. Algo
que sea como una banderita que clavásemos en el mapa de los días.
Y para
marcar ese paso de un año al otro, ese paso que por alguna razón no nos deja
indiferentes del todo, en este blog tenemos la costumbre de pedir a unos amigos
que nos dejen unas palabras especiales; unas palabras de esas que ellos usan
tan bien y que siempre nos dan motivo para meditar.
En
esta ocasión John Fante, Stefan Zweig, Sándor Márai y Robert Louis Stevenson se
han puesto de acuerdo para traernos unas reflexiones sobre las palabras
precisamente.
Todos se refieren a su importancia, al papel fundamental que tienen en la vida y las relaciones humanas, aunque Stevenson más bien parece que no se fía mucho de ellas. Pero eso es lo más interesante, porque cuantas más caras tenga un diamante, más reflejos emite y más brillante es su resplandor.
Todos se refieren a su importancia, al papel fundamental que tienen en la vida y las relaciones humanas, aunque Stevenson más bien parece que no se fía mucho de ellas. Pero eso es lo más interesante, porque cuantas más caras tenga un diamante, más reflejos emite y más brillante es su resplandor.
El
primer destello es de John Fante, que nos habla de cómo las palabras, unas
palabras determinadas encontradas en un libro determinado, pueden cambiar a una
persona. Yo lo creo absolutamente, yo sé que eso ocurre y que el cambio siempre
es para bien:
Tenía
el libro en las manos, y temblaba
mientras me hablaba del hombre y del mundo, del amor y de la sabiduría, del
dolor y la culpa, y supe que yo ya no podría ser el de antes.
-John Fante. La
hermandad de la uva-
Y parece
que Stefan Zweig está de acuerdo; la palabras pueden causar una conmoción en
nuestro ánimo, tal es su fuerza cuando proceden de lo más hondo de una persona:
Hay
estremecimientos súbitos […] ciertas palabras que son del todo verdad sólo una
vez, en la intimidad, brotando de un tumulto inesperado de los sentimientos.
-Stefan Zweig. La
confusión de los sentimientos-
Y
cuando las palabras son así, tan verdaderas porque expresan la pura esencia de
quien las dice, parece que son algo más que palabras:
Y
hay noches en que las palabras no suenan a falsedad, como si no fuésemos
nosotros, los protagonistas de la noche, quienes las pronunciáramos, sino la
noche misma.
-Sándor Márai. La
gaviota-
Quizá
por eso puede parecer, y quizá así sea, que las palabras, a veces, tienen autonomía;
que no somos nosotros quienes las usamos cuando las necesitamos, sino que ellas
vienen a nuestro encuentro cuando es el momento oportuno, y nos alumbran el
camino:
Las
palabras se encadenan, se ajustan unas a otras, no hay que perder el
tiempo amoldándolas; seguramente hacía
tiempo que se preparaban para un gran
momento, y cuando aparecieran, como las imágenes de un sueño, surgirían
de pronto y cobrarían sentido, convertidas en imágenes y frases […] El
significado de las palabras no es sólo lo que significan, sino el ámbito que
iluminan. Uno se pone en marcha en la oscuridad iluminada por unas pocas
palabras.
-Sándor Márai. La
extraña-
Y
ahora llega Stevenson y nos dice que él no se fía tanto de las palabras, porque
a veces se mezclan como no deberían, o porque el cerebro las elabora y les hace perder
su espontaneidad:
Pero
la mirada o el gesto explican las cosas en un instante, comunican el mensaje
sin ambigüedad. A diferencia del lenguaje, los gestos no tropiezan por el
camino con un reproche o una alusión que apartarían a tu amigo de la verdad; y
además tienen una autoridad superior, pues son la expresión directa del
corazón, que no ha sido transmitida mediante el cerebro infiel y sofisticado.
-Robert Louis
Stevenson. La verdad de la conversación-
❦
Palabras.
Nuestro mundo humano está hecho de palabras. Nada existiría sin las palabras.
Y
gracias a las palabras, ustedes y yo nos encontramos aquí, en este otro mundo en el
que no hay gestos ni miradas, pero sí todo lo demás: significado, verdad, sabiduría, sentimiento…
Por eso quiero darles las gracias a todos ustedes por su gratísima compañía durante este año, y desearles mucha felicidad para el próximo.