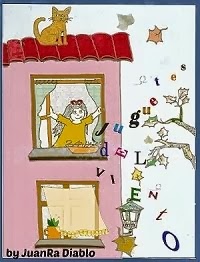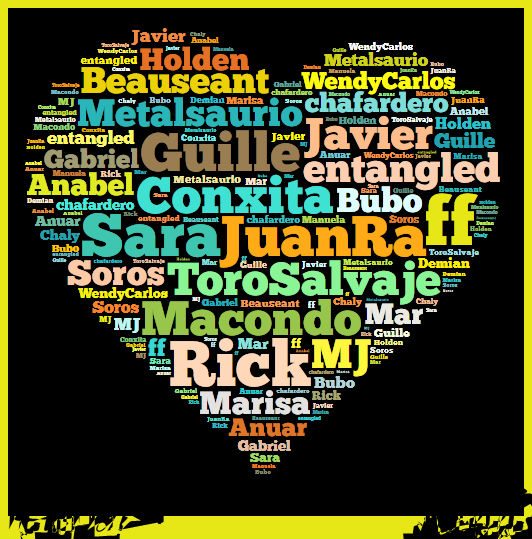Pasé los primeros años de mi infancia creyendo que mi
padre se dedicaba a un oficio misterioso.
Los padres de los demás niños tenían trabajos fáciles
de nombrar y de comprender: zapatero, pintor, maestro… Pero mi padre era nada
más y nada menos que gelómogo satador.
Aquello me
desconcertaba y me intrigaba de manera extraordinaria, y me parecía que
un oficio con un nombre tan difícil tenía que ser algo muy importante.
Al cumplir ocho años aquellas sílabas misteriosas se
ordenaron debidamente y entonces supe que mi padre era en realidad gemólogo
tasador.
Yo seguía sin entender en que consistía aquello,
aunque mi madre me explicó que lo que
hacía mi padre era «tasar gemas, o sea, averiguar el valor de las joyas». Y
como me dijo también que trabajaba en el Monte de Piedad, estuve un tiempo
creyendo que mi padre trabajaba en el campo, en lo alto de un monte,
desenterrando joyas.
Poco a poco fui comprendiendo realmente su oficio
gracias a las historias que me contaba
sobre las personas que iban a su trabajo a dejar allí sus pequeños
tesoros.
Y la que mejor recuerdo es la del colgante de plata.
Un día llegó un hombre para dejar en prenda un
colgante de plata con una piedra azul. Mi padre le dijo que no podían darle
mucho por aquella joya, pero el hombre ya lo sabía.
Cuando la entregó, mi padre vio una gran tristeza en sus
ojos y comprendió que aquel objeto debía de ser muy importante para ese hombre. Le dijo
que guardarían su colgante durante un año y que antes de que acabara ese plazo
podría volver para recuperarlo.
Pero aquellas palabras no consiguieron aliviar la pena
del hombre, que al marcharse dijo: "Yo nunca volveré."
Y así fue: aquel hombre no volvió. Pero mi padre, impresionado por su mirada, había decidido que él mismo compraría la joya cuando
la subastaran. Después buscaría a su dueño, que quizá podría
regresar por ella.
El mismo día en que mi padre consiguió el colgante de la piedra
azul, llamó al número de teléfono que figuraba en el registro de entrega.
La mujer que contestó dijo que el colgante había sido de su hermano, que se llamaba Sebastián, y que se había marchado hacía un año, sin
decirle a nadie, ni siquiera a ella, dónde estaría.
Mi padre me dijo entonces que a veces la vida nos
prepara sorpresas que no podemos imaginar y que por eso hay que esperar
siempre, aunque parezca que las cosas no pueden seguir adelante ni cambiar. Por eso le
dejó su número de teléfono a aquella mujer, y por eso conservó el colgante sin
llegar a considerarlo nunca de su propiedad.
Algún tiempo
después llegó la sorpresa en la que mi padre había confiado. Recibió una
llamada desde un país extranjero. Era Sebastián, que le contó que había hablado
con su hermana y que gracias a ella sabía que lo había estado buscando un año
atrás.
Al día siguiente acompañé a mi padre a la oficina de correos para
enviar un estuche que contenía una cadena de plata con una piedra azul.
Unos meses después fue mi padre quien recibió un envío
desde el extranjero. Era un libro antiguo, con letras y flores doradas, titulado
Meditaciones de Marco Aurelio. Lo conservo desde entonces.
Mis padres se preguntaron por qué Sebastián habría enviado aquel libro
precisamente. Pero entonces yo lo abrí, con mucho cuidado, y vi unas palabras
escritas a mano.
Mi padre leyó la dedicatoria: “Para un
hombre afortunado.”
Empezó a hojearlo, y al pasar unas páginas encontró
unas líneas que estaban señaladas con lápiz. Aquellas líneas decían que el
hombre afortunado es el que tiene la gran fortuna de poseer un alma bondadosa.
-Claro, papá –dije yo, con el orgullo de haber comprendido
el misterio-. Por eso te lo ha regalado, porque habla de ti.
Lo que no comprendí entonces fue por qué mi padre me miró
tan fijamente y me abrazó sin motivo.