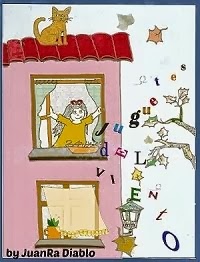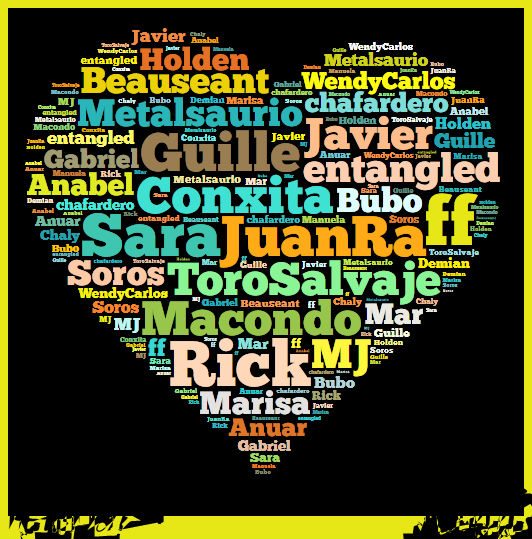Conocí a Augusto de la Torre en el club de lectura. Me
llamó la atención desde el primer momento, porque era muy hablador, muy
extrovertido, y parecía tener muchos conocimientos. Era educado y agradable,
aunque al mismo tiempo, no sabía yo por qué,
me transmitía una sensación sutil, difusa, de incomodidad. Pensé que
esto se debía a que me abrumaba su sociabilidad y su formidable seguridad en sí
mismo.
Un día me invitó a cenar. Me sorprendió, porque en
realidad no nos conocíamos, sólo nos habíamos visto tres veces en tres meses,
el tiempo que yo llevaba asistiendo al club de lectura, y no habíamos mantenido
ninguna conversación al margen de la tertulia. Pero dada la buena
impresión general que tenía de él, acepté la invitación, pensando que podríamos
pasar una rato agradable charlando de literatura.
Sin embargo, durante la cena Augusto de la Torre se
reveló como un extraordinario
juzgamundos, contándome detalles que yo no le pedía sobre los compañeros del
club de lectura, y criticándolos, desde su atalaya moral, por un motivo u otro.
No obstante, su tema de conversación preferido era él mismo. Me contó toda su
vida, me habló de sus éxitos profesionales y personales, que eran muchísimos
por lo visto, y de lo bien que lo pasaba. Porque su forma de vivir, hedonista y
egocéntrica según pude colegir, era, decía él,
la más lógica y la más sabia.
También se pintaba a sí mismo como una
persona de mentalidad abierta, respetuosa y defensora del vive y deja vivir,
mientras, paradójicamente, despreciaba a quienes vivían y se comportaban de
cualquier manera distinta a la suya.
Así que volví a casa decepcionada y molesta por la
forma cínica en que este zascandil se gloriaba y se presentaba como lo contrario de lo que era.
Seguí viéndolo una vez al mes en el club de lectura, y
aunque volvió a invitarme a salir ya no acepté.
En las tertulias nos parecía cada vez más vocinglero,
pomposo y superficial, y empezaba a resultarnos cargante. Sin
embargo, cuando al terminar cada reunión nos despedíamos todos en la puerta de
la librería, yo lo miraba mientras se iba, y lo veía marchar, caminando con aplomo, las manos en los bolsillos y la cabeza erguida. Y me daba pena, tan ufano, tan
convencido de sus méritos, tan ignorante y tan solo.