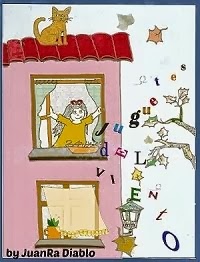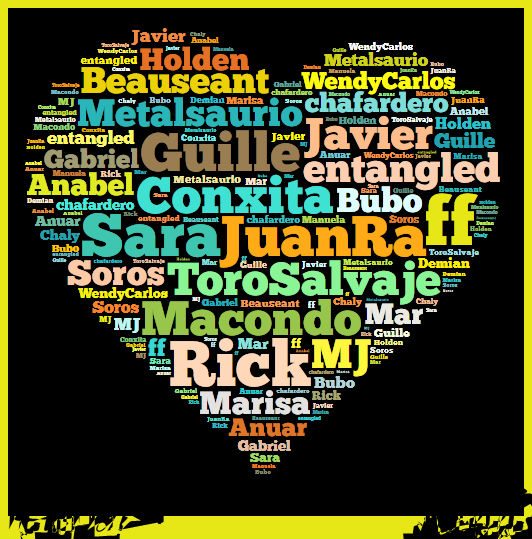Es
curioso cómo a veces, de pronto, se nos viene a la memoria el recuerdo de una situación
intrascendente, de una experiencia pasajera a la que no le dimos importancia.
Pero resulta que ese hecho que sucedió sin más y en el que nunca volvimos a pensar, se quedó almacenado, sin nosotros saberlo, en esa especie de coliflor que tenemos dentro de la cabeza.
Hace unos días me acordé, quién sabe por qué, de una de esas
situaciones que tienen lugar un día cualquiera y que pasan sin dejar
huella.
Aparentemente.
Tendría
yo dieciséis o diecisiete años y era una tarde de verano. Había
quedado con mis amigas, y, como es habitual, mi puntualidad
británica y yo llegamos las primeras. Me senté en un banco del paseo a esperarlas
y a los pocos minutos llegó un muchacho.
Se sentó a mi lado y empezó a hablar conmigo.
Se sentó a mi lado y empezó a hablar conmigo.
No sé
cómo entabló la conversación, si me dijo
su nombre, si me preguntó el mío, si quería saber la hora... no sé.
Lo
que recuerdo es que en algún momento, por alguna razón, empezamos a hablar de los
libros.
Me preguntó si a mí me gustaba leer, y
dijo que él no leía nunca porque los libros le parecían muy aburridos. Que había
empezado algunos pero los había dejado en seguida.
Yo
le dije, más o menos, que habiendo tantos libros en el mundo, seguro que alguno
le gustaría, que no todos eran aburridos.
Entonces
me pidió que le hablara de alguno que me hubiera gustado a mí y que le pudiera gustar a él. Y yo, echando mano de
mis escasísimos conocimientos, le hablé de uno que había leído hacía poco y que
era muy entretenido.
Me preguntó de qué trataba y le conté el argumento brevemente.
Me preguntó de qué trataba y le conté el argumento brevemente.
Por
supuesto yo entonces no sabía nada del simbolismo de la novela ni de su filosofía
ni nada de eso. Mi lectura se había quedado en lo anecdótico, en lo divertido
de la trama, en la fantasía del relato.
El libro en cuestión era El caballero inexistente, de Italo Calvino.
El libro en cuestión era El caballero inexistente, de Italo Calvino.
Y aunque en
aquel momento ni el chico ni yo teníamos dónde apuntar el título, recuerdo que hizo
un esfuerzo por memorizarlo,
repitiéndolo lentamente, como si lo escribiera.
Ya
no me acuerdo de nada más, no sé cómo terminó la conversación, pero me imagino
que llegarían mis amigas y me marché.
Ahora me pregunto si el muchacho recordaría más tarde el título del libro; y si lo recordó, me gustaría saber si lo compró y si lo leyó. Y especialmente me gustaría saber si le gustó.
Ahora me pregunto si el muchacho recordaría más tarde el título del libro; y si lo recordó, me gustaría saber si lo compró y si lo leyó. Y especialmente me gustaría saber si le gustó.
Como
dije al principio, nunca antes me había acordado de esta anécdota, pero cuando hace unos días
apareció en mi pensamiento, como aparece una foto vieja en un cajón, pensé que
probablemente esta fue la primera vez que le recomendé un libro a alguien.
Y
también pensé que era muy curioso que alguien que decía aburrirse con los
libros tuviera tanto interés por conocer alguno que le pudiera gustar.
Y
por último, también he pensado que este hecho que al principio consideré intrascendente, ahora no me lo
parece tanto.