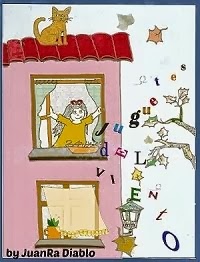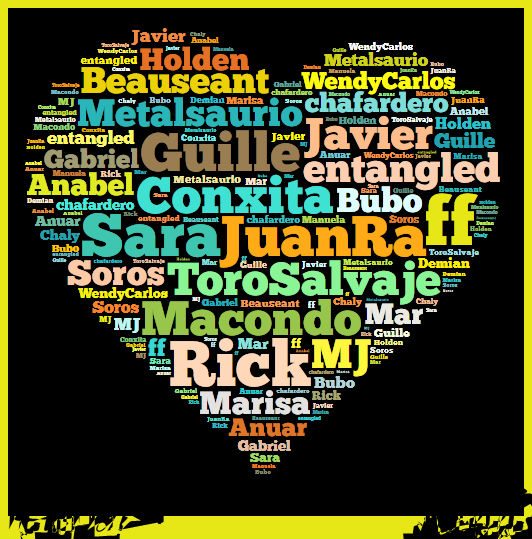La primera vez que vi
a Manuel fue en una conferencia literaria.
La sala estaba llena, no había asientos libres y estábamos
los dos de pie, como muchas otras personas. Pero era evidente que Manuel se
encontraba muy incómodo.
Intentaba cambiar de postura cada poco tiempo, pero
parecía no encontrarse bien de ninguna manera. Vi entonces su bastón e imaginé
que le dolían las piernas.
En un par de ocasiones, cuando aplaudíamos las palabras
del conferenciante, nos miramos, y por
encima de su gesto de dolor vi que sonreía y asentía con satisfacción.
Siempre he pensado que la literatura, las palabras bien
elegidas y las ideas bien expresadas tienen poder curativo, y en esta ocasión
me lo pareció más que nunca.
Cuando terminó la conferencia lo vi alejarse, una mano
ocupada con el bastón, la otra con un libro. Y pensé que si por algún motivo
ese hombre se viera obligado a dejar una mano libre, soltaría el bastón.
Unas semanas después lo volví a ver en otro acto literario. Reconocí al momento su andar inseguro, su nariz intrépida y su pelo
recortado y peinado con precisión de ingeniería.
A la salida lo vi hablando con alguien a quien yo conocía,
y así fue cómo supe su nombre y que amaba la literatura por encima de todo.
Y al rato, en su cafetería favorita, me hablaba de
Italo Calvino, de Victor Hugo, de Melville, de Swift, de Walser; de Don
Quijote, de La Cartuja de Parma, de Robinson Crusoe…
Y hablaba de tal manera que fue como si yo no hubiera conocido hasta entonces nada de
todo aquello. Y comprendí que aquel hombre tambaleante era un viajero que no
necesitaba pies ni alas que lo llevaran. Que su nave eran los libros y su
pasaje la imaginación.
Muchas veces más me volví a reunir con él en aquella
cafetería, y siempre lo vi igual, con un libro entre las manos y el bastón a un
lado, olvidado, innecesario cuando viajaba.
Y siempre me hablaba de los lugares que visitaba, de los personajes con los que iba y de cómo se sentía parte de
las historias que leía.
Hasta que un día desapareció. No volví a verlo en actos
literarios ni en el café. Pregunté a los amigos pero nadie sabía nada cierto de
él. Decían que se había marchado de viaje, unos creían que a algún país
extranjero; otros, que a la morada definitiva.
Pero a mí me gusta pensar que ahora Manuel vive en un
libro, que consiguió entrar en alguna de sus historias favoritas, que es uno
más de sus personajes y que lleva el bastón solo porque resulta elegante.