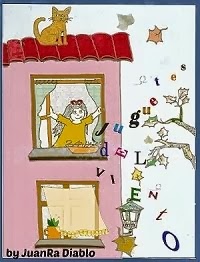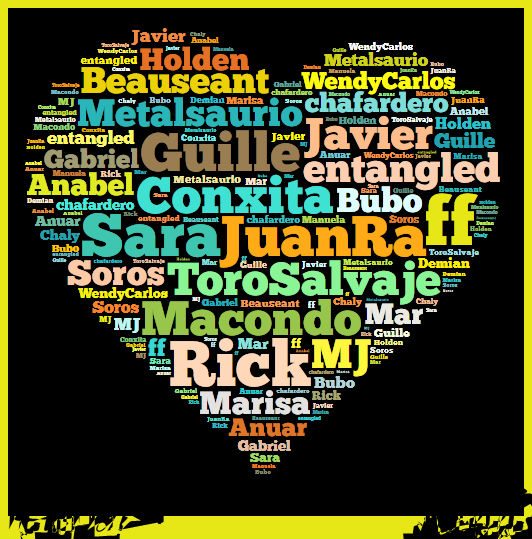Hace unos meses asistí a una especie de performance,
dentro del Festival Ñ, en la que el
escritor y crítico literario Guillermo Busutil actuaba como médico de los males
del alma, por así decir.
En un espacio que representaba una consulta, este peculiar
doctor, ataviado humorísticamente con bata y estetoscopio, esperaba tras su
mesa la llegada de los pacientes. De este modo, los asistentes que lo desearan podían
acercarse a la mesa y contarle sus
cuitas, qué les preocupaba o de qué mal emocional estaban aquejados. Y entonces
el buen doctor echaba mano de sus enciclopédicos conocimientos literarios y le
recetaba a cada paciente un libro, o dos, que, según su criterio, podían ayudarle
a superar o sobrellevar su dolencia espiritual.
 Esto puede parecer una broma, y de hecho el acto tenía
un carácter lúdico. Pero en el fondo hay una verdad seria, cual es que los libros, en efecto, nos ayudan a vivir; que
en ellos encontramos alivio, consuelo, comprensión y compañía; porque nos hacen
ver que no estamos solos en nuestras aflicciones, sino todo lo contrario: que
lo que nos preocupa, nos entristece o nos perturba, es en realidad como un
resfriado: algo muy común, que padece y ha padecido siempre la mayor parte de nuestros congéneres. Y sólo esto, el sentirnos acompañados y comprendidos en nuestras
inquietudes es, si no una cura, sí un gran alivio.
Esto puede parecer una broma, y de hecho el acto tenía
un carácter lúdico. Pero en el fondo hay una verdad seria, cual es que los libros, en efecto, nos ayudan a vivir; que
en ellos encontramos alivio, consuelo, comprensión y compañía; porque nos hacen
ver que no estamos solos en nuestras aflicciones, sino todo lo contrario: que
lo que nos preocupa, nos entristece o nos perturba, es en realidad como un
resfriado: algo muy común, que padece y ha padecido siempre la mayor parte de nuestros congéneres. Y sólo esto, el sentirnos acompañados y comprendidos en nuestras
inquietudes es, si no una cura, sí un gran alivio.
Curiosamente, hace unos días he leído algo que está
muy relacionado con la insólita consulta del doctor Busutil. Se trata de un artículo sobre la Piccola farmacia letteraria, una librería
que abrió el pasado mes de diciembre en Florencia, en la que los libreros actúan como farmaceúticos que despachan justamente eso: medicina literaria, jarabe de libros; medicamentos de
agradable sabor y que además no tienen
efectos secundarios ni contraindicaciones.
Según se dice en el artículo, la librería-farmacia está
teniendo un éxito colosal, y próximamente empezará a funcionar su página web para que se pueda acceder a sus servicios desde cualquier parte del
mundo.
Todo esto a mí me resulta muy romántico, y me llena de
satisfacción ver que en un mundo que parece enemistado con las emociones, con la cultura, con todo aquello que no
produzca un beneficio material e inmediato, no dejan de aparecer iniciativas
que tratan precisamente de contrarrestrar esa frialdad, esa frivolidad, ese
materialismo que parece haberse adueñado de la sociedad, de los medios de
comunicación, de la vida en general. Y también es una satisfacción ver que las
personas responden con entusiasmo a estas propuestas, lo cual demuestra que son necesarias y
que, quizá sin saberlo, las estábamos esperando.
Además, todo esto me ha hecho pararme a pensar en qué libros han sido curativos para mí alguna vez,
y en cuáles podría yo recomendar si alguien me pidiese una de esas recetas
literarias.
¿Y ustedes? ¿Creen que la literatura puede ser terapeútica?




.jpg)