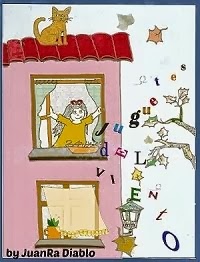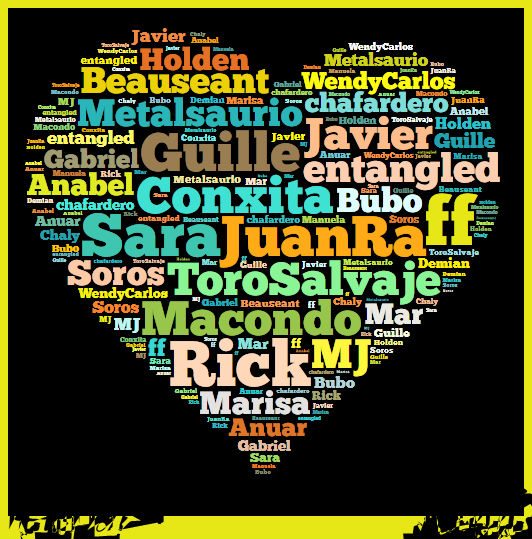¿Conocen
ustedes el chiste del científico y la araña? Sí, el del investigador que dejaba
a una pobre araña sin patas y le decía: “Ven, arañita, ven aquí”, y que, observando
la inmovilidad de la araña, llegaba a una conclusión irrefutable: cuando la
araña pierde las patas se queda sorda.
Desde
pequeña yo –me imagino que como muchas personas- he tenido también la tendencia a desarrollar mis propias teorías
científicas sobre diferentes fenómenos del mundo y de la vida que me llamaban
la atención. Yo observaba –en ocasiones inconscientemente- alguna
circunstancia, y cuando esa circunstancia se repetía varias veces, llegaba a
una conclusión, normalmente siguiendo el mismo estilo de pensamiento que el
científico del chiste.
.jpg) Pero
de vez en cuando, para mi satisfacción y sorpresa, me he encontrado con que
algunas de esas teorías mías, esas conclusiones intuitivas y deslavazadas,
tenían algo de lógica y de sensatez.
Pero
de vez en cuando, para mi satisfacción y sorpresa, me he encontrado con que
algunas de esas teorías mías, esas conclusiones intuitivas y deslavazadas,
tenían algo de lógica y de sensatez.
Es
lo que ocurre con una teoría que elaboré –o más bien intuí- cuando estaba en la
universidad, relacionada con las lenguas extranjeras y la expresión de ciertas
emociones.
Una
de las primeras veces que pensé en ello fue estando en casa de una amiga mía,
de padre español y madre inglesa. La madre de mi amiga hablaba español con poca
soltura, pero lo usaba con frecuencia, y hablaba en español o en inglés
dependiendo de las circunstancias. El inglés lo usaba indefectiblemente cuando
estaba enfadada, cuando se quejaba de algo o cuando les regañaba a sus hijos.
Esto
me hizo pensar que para ella el español, por no ser su lengua materna, no tendría
suficiente fuerza, suficiente carga de significado como para sentir que sus
emociones quedaban expresadas con la contundencia necesaria.
También
estaba el hecho, según me contó mi amiga, de que cuando la buena señora intentaba
regañar en español, al hijo pequeño le daba la risa. Y supuse entonces que esto
se debía a lo mismo: a que el chiquillo percibía que aquella regañina, expresada
en un idioma ajeno a quien regañaba, no resultaba seria ni creíble para nadie.
En
ocasiones posteriores tuve la oportunidad de observar casos parecidos, en los
que personas bilingües utilizaban su segundo idioma con soltura pero cambiaban automáticamente a su lengua
materna cuando necesitaban expresar determinados pensamientos o sensaciones con
una carga emocional intensa. Parecía que a pesar de que conociesen las palabras y expresiones
necesarias para expresar sus emociones en su segundo idioma, este no era
suficiente. Es decir, para expresar determinadas sensaciones e intenciones no
bastan las palabras, sino que son necesarios también los sentimientos y la emotividad
que van asociados sólo a la lengua materna.
Y si
esto me parecía interesante, más aún me fascinaba el caso contrario, es decir,
el hecho de que expresar ciertas ideas o pronunciar ciertas palabras resultara
más fácil en el idioma extranjero que en la lengua nativa. Me refiero
concretamente a las “palabrotas” y las expresiones malsonantes en general. Estas palabras tienen una gran carga
emocional, moral y cultural; no son cualquier cosa, no las utilizamos en
cualquier contexto ni en cualquier ocasión.
Por eso mismo, pensaba yo, debía de
resultar más fácil, menos comprometido, utilizar sus equivalentes extranjeros,
porque nuestra conexión con esas palabras extranjeras es mucho más débil, mucho
menos profunda o íntima, y por lo tanto nos parece que tienen menos
significado, menos potencia emocional.
Esta
era la sensación que yo tenía, la teoría inarticulada que daba vueltas en mi
cabeza como un trapo en la lavadora, y que no me habría atrevido a compartir
con nadie.
.jpg) Pero
ahora sé que mi idea tenía fundamento y que a este fenómeno que yo observé
espontáneamente los expertos lo llamaron, años después, Emotion-Related Language Choice (ERLC), y se refiere
exactamente al hecho de que las personas que hablan más de un idioma eligen su
lengua materna o una segunda lengua según quieran expresar sus emociones con
mayor o menor implicación afectiva.
Pero
ahora sé que mi idea tenía fundamento y que a este fenómeno que yo observé
espontáneamente los expertos lo llamaron, años después, Emotion-Related Language Choice (ERLC), y se refiere
exactamente al hecho de que las personas que hablan más de un idioma eligen su
lengua materna o una segunda lengua según quieran expresar sus emociones con
mayor o menor implicación afectiva.
Según
un experimento que se ha realizado recientemente, un grupo de estudiantes
polacos que tienen el inglés como segunda lengua, se sintieron muy incómodos al
tener que expresar insultos racistas en su lengua materna, y en cambio les
resultó muy fácil expresarlos en inglés.
La
conclusión parece ser que nuestro bagaje emocional, cultural y moral está impreso
en nuestra lengua materna y no en los idiomas que aprendemos posteriormente. Por
eso nos resulta más fácil ser maleducados o groseros en otro idioma, ya que en
una lengua extranjera aprendida las palabras
relacionadas con las emociones y los sentimientos nos resultan más
tenues, más abstractas, menos conectadas
con nuestro mundo emocional.
Dicho de otro modo, el utilizar una lengua extranjera nos libera de las restricciones e implicaciones sociales y culturales relacionadas con determinadas palabras.
Por
eso creo yo que esta teoría, este fenómeno de la ERLC, se produce también cuando
se trata de expresiones cariñosas que nos pueden resultar algo comprometedoras
o embarazosas en nuestra lengua. Es decir, nos puede resultar más fácil o más
cómodo decirle a alguien palabras mimosas en otro idioma que en el propio,
porque tanto para nosotros como para la otra persona, esas palabras o
expresiones extranjeras estarán menos cargadas de contenido afectivo, no tendrán
las mismas connotaciones que las de nuestro propio idioma, y nos permitirán por
lo tanto mantener una cierta distancia emocional con lo que expresamos.
Y es
que, según han sugerido recientemente algunos investigadores*, las expresiones y palabras que por alguna razón nos incomodan o
nos cohíben, hacen que se active un mecanismo que bloquea y dificulta el acceso
a nuestra lengua materna, mientras que este bloqueo no se produce con las
palabras de nuestra segunda lengua.
Con razón dice la lingüista Anna Wierzbicka que conocer dos
idiomas significa vivir en dos mundos emocionales diferentes.
El
lenguaje es portentoso y espectacular. Ya hemos dicho aquí otras veces que el lenguaje es el verdadero motor
del mundo, lo que hace que funcione y lo que ha hecho posible
la evolución del ser humano, las sociedades y las civilizaciones.
Pero lo más admirable
de todo es que esta capacidad nuestra para expresarnos mediante unos pocos sonidos
articulados, siendo algo tan íntimo, tan inherente al ser humano y tan cotidiano, no deja de sorprendernos y de dar nuevas muestras de su tremenda y
maravillosa complejidad, y de su influencia no sólo en nuestro pensamiento sino
también en nuestros sentimientos.
.jpg)


.jpg)