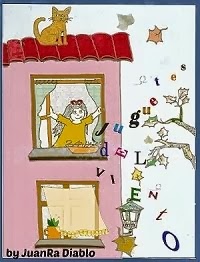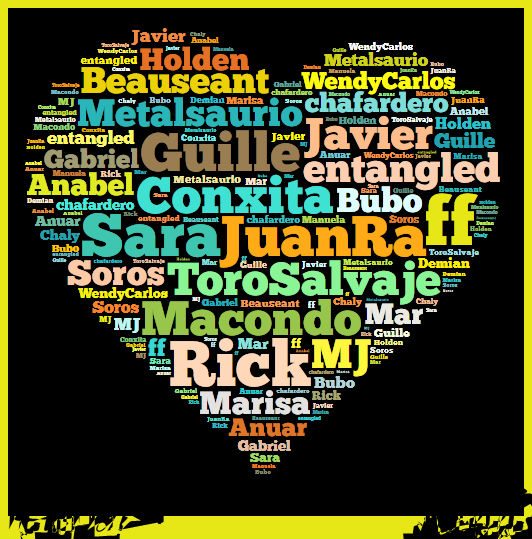Necesitamos un nombre para nuestro sospechoso y desacreditado artista, pero
lo cierto es que no tenemos que inventarlo.
No, porque como ya habrán supuesto ustedes, este personaje existió realmente.
Se
llamaba Thomas Griffiths Wainewright, nació en Londres en 1794 y aunque
fue en verdad pintor, retratista y escritor, la
posteridad lo conoce como Wainewright el
envenenador.
El
misterio que rodea a Wainewright es notable, no solo por los delitos que se le
atribuyen, sino porque muchos datos de su biografía son desconocidos, contradictorios o confusos,
como la fecha de su muerte, que según unas fuentes es 1847, según otras, 1852.
Lo
que sí parece cierto es que las aseguradoras se negaron a pagarle los seguros contratados
por su cuñada Helen, al sospechar que había sido asesinada por él.
La
justicia no encontró pruebas sólidas de asesinato, aunque sí de
fraude, por la enrevesada forma y circunstancia en que se suscribieron los seguros.
Pero
Wainewright, tras la muerte de Helen, había huido a Francia
-con lo que estaba fuera del alcance de la justicia británica-, donde permaneció durante varios
años.
Mientras tanto, se iban extendiendo los rumores sobre sus crímenes y el descrédito de su persona.
Por
cierto, Oscar Wilde, en su ensayo Pluma,
lápiz y veneno: estudio en verde (Pen, Pencil and Poison, a Study in
Green, 1889), señala que en Francia Wainewright cometió otro asesinato,
envenenando a un amigo al que también
habría convencido para que se hiciera un seguro de vida…
Mientras se encontraba en Francia, el Banco de Inglaterra descubrió aquel primer fraude cometido
por Wainewright años atrás, cuando falsificó firmas y documentos legales
para cobrar la herencia de su padre.
Se ordenó por ello su detención, aunque mientras permaneciera fuera del país estaría a salvo...
Sin embargo, sorprendentemente y con
temeraria osadía, Wainewright volvió a Londres, y aunque vivía oculto y
sin salir de la vivienda que ocupaba, se cuenta que fue casualmente descubierto
por un policía que lo vio una noche asomado a la ventana.
Fue entonces detenido por el fraude al
Banco de Inglaterra y encarcelado en
espera del juicio.
Como hecho curioso, cabe referir aquí que un día un
escritor que visitaba la prisión vio a Wainewright y lo reconoció, e inspirado
por su figura escribió un lúgubre relato, cargado de emoción y tristeza.
Este relato es Atrapado (Hunted Down,
1859) y su autor, Charles Dickens.
Por
fin Wainewright fue juzgado y declarado culpable. Y como entonces la falsificación de documentos legales era
delito capital, la sentencia fue severa: deportación a Hobart Town, Tasmania,
de por vida.
 |
| Hobart Town, Tasmania |
Durante su exilio Thomas G. Wainewright, el hombre de
letras, el elegante artista, hubo de realizar trabajos forzados y sufrió las duras condiciones de vida de los convictos. Fue
así debilitándose y enfermando, aunque encontró en la pintura alivio y consuelo
para su penosa situación.
Realizó numerosos retratos, incluyendo el suyo propio, revelando
nuevamente aquel espíritu artístico y aquel talento que en su juventud le valió el reconocimiento de los grandes.
Wainewright, tal vez asesino, sin duda estafador, murió en el hospital de prisioneros de Tasmania al cabo de unos ocho años y cuando se le acababa de conceder la libertad condicional que había anhelado.
Como
ya se ha dicho, nunca se demostró de manera
fehaciente que cometiera los asesinatos que se le atribuyen, por lo que hoy día
algunos consideran injusta e injustificada su funesta reputación de “asesino en serie”, de envenenador
despiadado.
Sin embargo, parece que sus contemporáneos, incluidos los que lo
habían admirado, no tenían dudas. Su reputación quedó destruida desde el principio y sus méritos artísticos fueron desdeñados y puestos en duda.
Sus obras y sus preciadas posesiones se vendieron, se dispersaron, se
destruyeron... Casi todos sus escritos, sus documentos, su correspondencia e incluso
el diario que al parecer escribía, y al que se refiere Oscar Wilde en su ensayo,
se perdieron.
Me pregunto cuánto habrá de cierto y cuánto de leyenda en la información que
de Wainewright tenemos, pero sin duda esta información está llena
de vacíos (valga la expresión), de suposiciones, de datos confusos.
Quién sabe qué secretos contendrían esos documentos suyos perdidos para
siempre; qué verdades revelarían y cuántas dudas resolverían.
Quién sabe qué nos dirían de esta genuina figura romántica en la que se
mezclan la luz y la tiniebla, la criatura sensible y el monstruo, y que a mí más me parece un personaje de ficción gótica que un hombre real.
Quizá por eso me inspira más compasión que rechazo.
 |
Autorretrato con la inscripción
"Cabeza
de convicto, con rasgos de maldad y venganza.” |