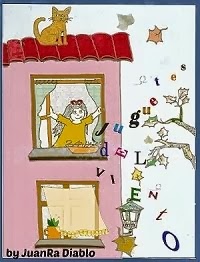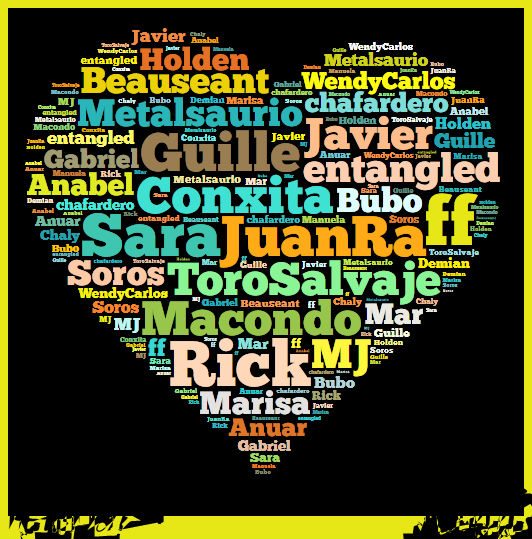Hay por ahí palabras magníficas, pomposas, que suenan como un redoble de sílabas, como una traca de fonemas: pom-pom-pom, tacatacatá.
 Son palabras que, después de pronunciadas, se quedan un rato flotando a nuestro alrededor, porque son densas, voluminosas, no se diluyen en al aire fácilmente, no se las lleva el viento sin esfuerzo.
Son palabras que, después de pronunciadas, se quedan un rato flotando a nuestro alrededor, porque son densas, voluminosas, no se diluyen en al aire fácilmente, no se las lleva el viento sin esfuerzo.
Hecatombe. Cenotafio. Apabullante. Cariacontecido. Meditabundo. Ensoberbecido. Prolegómeno.
Algunas de esas palabras opulentas son completamente redondas, pulidas como la bola de cristal de un mago, y mientras las pronunciamos parece que ruedan dentro de la boca, que van rebotando por la lengua.
Ostrogodo. Psicopompo. Paralelepípedo. Rimbombante. Epanadiplosis.
Otras, por el contrario, tienen aristas y resultan un poco ásperas al paladar. Algunas parece incluso que nos regañan, que están un poquito enfadadas.
Estrambótico. Botarate. Australopiteco. Carpetovetónico. Zarrapastroso. Triscaidecafóbico.
Y otras son más bien lánguidas, algo espesas, como gotas de aceite. Pero gotas gordas, con entidad, con presencia. Pueden resultar un poco dulzonas, incluso empalagosas si se usan con frecuencia.
Libélula. Parsimonia. Ecuánime. Delicuescente. Inmarcesible. Palimpsesto. Clepsidra.
Hay también palabras que tienen autoridad, que suenan como una orden, como un “oiga usted”. Son palabras con aplomo, con seguridad en sí mismas. Son palabras que no se andan con miramientos.
Recóndito. Pantomima. Contumaz. Cachalote. Pantagruélico. Cimborrio. Antagónico.
Parece como si, una vez pronunciadas, las propias palabras se volvieran y dijeran: ahí queda eso.
En realidad todas las palabras son estupendas, tanto las más campanudas y floridas como las más discretas. Porque todas son útiles y todas llevan en sí el misterio de su origen.
No solemos prestarles atención, simplemente las utilizamos a conveniencia, como el que no quiere la cosa, a veces a lo loco, pero no podemos pasar sin ellas. No seríamos nadie sin ellas.
La prueba está en que cuando no encontramos la que necesitamos, qué desvalidos nos sentimos.