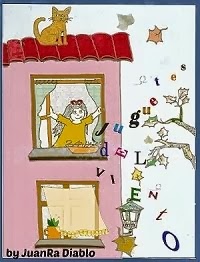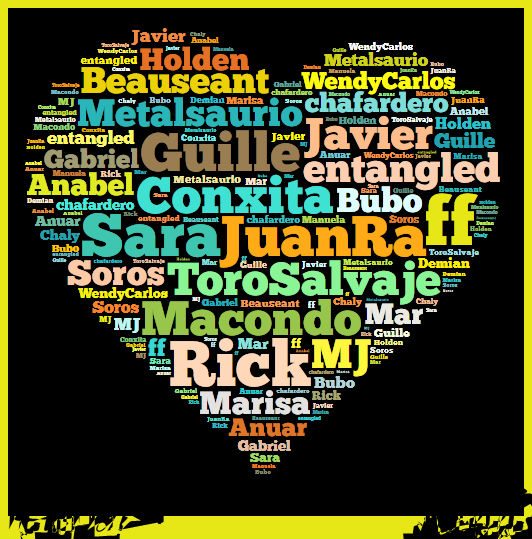Madam Shalog comenzó la sesión con la fórmula habitual:
-Espíritus del más allá, si me oís, dadme una señal.
Los clientes, o "invitados", como ella prefería llamarlos, estaban sentados alrededor de la mesa, según dicta la tradición, con los ojos cerrados y cogidos de la mano, formando así un círculo de energía que favorecería el contacto con los espíritus.
O eso al menos decía Madam Shalog, y ellos lo creían.
La medium repitió:
-Espíritus del más allá, si me oís, dadme una señal.
Y entonces se oyó un toc-toc en algún lugar de la sala.
Los invitados dieron un respingo, y, en contra de las instrucciones de Madam Shalog, alguno abrió un ojo. Pero la sala estaba en penumbra y no se distinguía nada más allá de la mesa y sus ocupantes.
Madam Shalog continuó:
-Oh, espíritus, ahora que sé que me oís, os pregunto: ¿alguno de vosotros se encuentra en esta sala? Si es así, dadnos una prueba de vuestra presencia.
En ese momento, la lámpara del techo se agitó, haciendo tintinear las múltiples perlas de cristal que la adornaban.
Todos los presentes, incluida la propia Madam Shalog, lanzaron exclamaciones de sorpresa y miedo. Y no habían terminado de exclamar cuando la lámpara se agitó otra vez, al igual que los cuadros de las paredes. Y al mismo tiempo, una pequeña mesa auxiliar con ruedas se deslizó por la habitación, cayendo al suelo las botellas de licor que había sobre ella.
Todos, madam Shalog la primera, se levantaron aterrados y salieron en tropel a la calle, huyendo de aquellos espíritus a los que imaginaron iracundos contra ellos, mortales que habían osado perturbar su paz ultraterrena.
Y fue el pánico lo que les impidió darse cuenta de que en la calle también las farolas se agitaban, se abrían grietas en las paredes y la gente corría en busca de refugio.
Pero, afortunadamente, no pasó nada más grave.
Fue un terremoto breve.