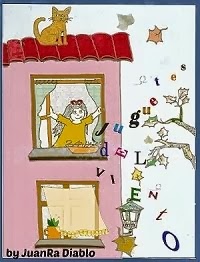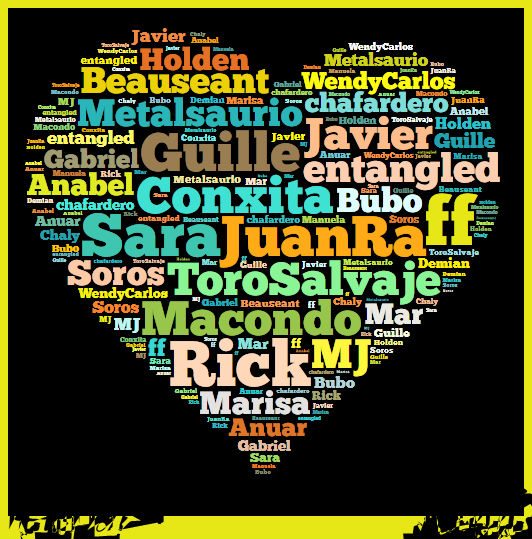En una ocasión prepandémica, asistí a una charla sobre un libro escrito por un autor ruso. El libro en cuestión nos había gustado a casi todos los presentes, y todos elogiaron el estilo literario: la belleza de las descripciones, la precisión con que se caracterizaba psicológicamente a los personajes, la naturalidad de los diálogos, etc.
Como digo, en esto coincidimos todos, pero al parecer nadie había pensado en una cuestión que para mí era obvia: si podíamos apreciar el estilo de la obra era gracias al trabajo de traducción que alguien había hecho. Cuando hice este comentario todo el mundo estuvo de acuerdo, y algunos de los presentes, incluido el conductor de la charla, casi lamentaron no haber reparado conscientemente en ello. Entonces se comentó que si la traducción es defectuosa, se nota y nos estropea la lectura, y que si está bien hecha se nos olvida que estamos leyendo una traducción.
Creo que ése es un buen medidor de la calidad de una traducción, porque eso significa que ésta no estorba, no extraña, no entorpece; no se interpone entre la obra y el lector.
Esta anécdota (aunque podría tratarse de otras similares) me vino a la cabeza hace unos días, cuando empecé a leer un libro de un autor húngaro que acabo de descubrir gracias a uno de esos grandes lectores que tengo entre mis amigos. El autor en cuestión es Dezsö Kostolányi (1885-1936)*, y en cuanto empecé a leer la novela empecé a disfrutar. La historia aún no estaba desarrollándose, sólo estaba leyendo las primeras palabras del personaje narrador, pero en seguida me encandiló la fluidez del estilo, las palabras sencillas con las que se expresan ideas profundas, el lirismo de ciertos pasajes; el sentido del humor con que se tratan algunos asuntos y la ternura que se desprende de otros.
Así que no pude evitar pensar en el traductor con gratitud. Qué sería de mí sin las traducciones, me dije. No podría disfrutar de este libro, ni de ninguno escrito en húngaro, en ruso, en alemán... en ninguno de tantos idiomas que por desgracia no conozco y que, gracias a las traducciones, me proporcionan tantos momentos de deleite; con los que aprendo, medito, sueño, comprendo, río y sonrío.
A veces he oído decir que la traducción es siempre inferior a la obra original, porque en ese proceso se pierden muchas cosas. Pero en esas ocasiones siempre pienso que al leer a Sándor Márai, a Rilke, a Stefan Szweig, a Colette, a Cartarescu, a Tsvieáieva, a Eça de Queirós... yo no tengo la sensación de perder nada, sino todo lo contrario. Tengo la sensación de ganar mucho. De ganar pensamientos, ideas, palabras, conocimiento del ser humano y del mundo. Del mundo que todos compartimos y del que cada persona lleva dentro.
No puedo imaginar cuánto perderíamos sin traducciones.