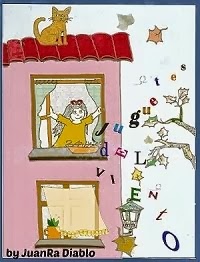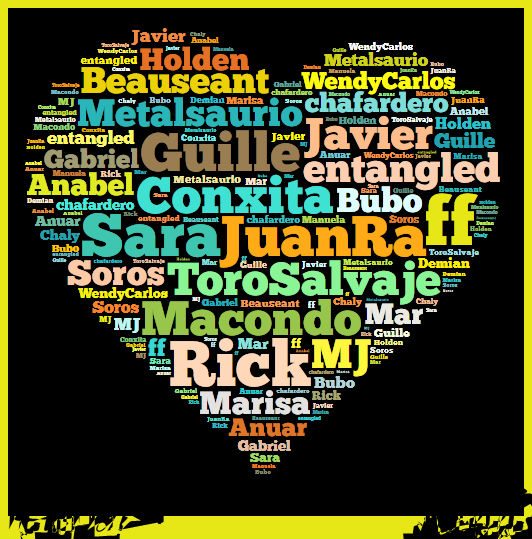Se dice que las primeras líneas de una historia son decisivas, pues de ese comienzo depende que la historia nos atraiga y queramos seguir leyendo, o todo lo contrario.
Y también se dice que encontrar ese inicio determinante, esas primeras palabras que conquisten nuestro interés, es la tarea más difícil a la que se enfrenta el escritor.
Todo esto debe de ser verdad, porque hay comienzos que se han convertido en elementos de la cultura popular; frases o párrafos iniciales que parecen haber adquirido entidad propia, independiente del resto de la obra a la que pertenecen.
Son inicios que todos conocemos, aunque no hayamos leído la novela o cuento que así empieza.
Algunos son verdaderamente representativos y universalmente conocidos, como los de El Quijote, Cien años de soledad, Mobby Dick, Rebeca…
También son muy celebrados, aunque quizá no tan emblemáticos, los párrafos iniciales que escribieron, por ejemplo, Tolstoy para Ana Karenina, Hemingway para El viejo y el mar, Jane Austen para Orgullo y Prejuicio, Paul Auster para Ciudad de cristal…
Hago aquí un inciso para referirme a algo que a mí personalmente me resulta curioso, y es que entre los considerados grandes comienzos de la historia de la literatura se encuentren David Copperfield y El guardián entre el centeno.
No, no es que me resulte curioso porque me parezca raro, ni mucho menos, sino por esa peculiar conexión entre ambas novelas que el propio Salinger estableció, de manera tan ‘delicada’ y con su poquito de guasa.
Charles Dickens empezó su novela con estas magníficas líneas:
Si he de convertirme en el héroe de mi propia vida, o si ese lugar ha de ocuparlo otra persona, estas páginas lo dirán.
Para empezar el relato de mi vida por el principio de mi vida, diré que nací (según me han contado y yo lo creo) un viernes a las doce de la noche. Me dijeron que el reloj empezó a dar las campanadas y al mismo tiempo yo rompí a llorar.
Y ochenta y dos años después, J.D. Salinger construyó este otro principio mítico que nos remite directamente al clásico victoriano:
Si de verdad tienen ustedes interés, seguramente lo primero que querrán saber es dónde nací y cómo fue mi puñetera infancia y qué hacían mis padres antes de tenerme y todo ese rollo al estilo David Copperfield, pero, si quieren que les diga la verdad, no me apetece entrar en eso.

Siguiendo por donde íbamos, todas las obras que estamos mencionando aquí son reconocidos clásicos que siempre aparecen en las listas y los textos concernientes a este tema, y que se ponen como ejemplo o modelo de lo que es un buen principio para una historia.
Pero además de esas grandes obras hay lógicamente muchas otras que podrían incluirse igualmente en esos inventarios de inicios estupendos y efectivos.
Yo, como cualquiera, también me he encontrado en ocasiones con historias cuyo comienzo me ha parecido espléndido.
Se me vienen a la memoria diversos títulos, por ejemplo, El hermano Jacob, de George Eliot; El profesor, de Frank McCourt; La alargada sombra del amor, de Mathias Malzieu; La impaciencia del corazón, de Stefan Zweig; A cada cual lo suyo, de Leonardo Sciascia… en fin, la lista podría ser interminable, como es fácil suponer.
Son historias cuyas líneas iniciales me han seducido, porque me han hecho sonreir o porque han logrado que me identifique con el personaje o la situación desde el primer momento.
Y en esto precisamente, creo yo, consiste un buen principio. En esto radica el arte de atrapar nuestro interés de modo que en seguida, nada más empezar la historia, sintamos curiosidad por saber qué pasa ahí y qué va a pasar después.
¿A que es una delicia empezar a leer una historia y que aparezca una sonrisa en nuestro rostro, o que con esas primeras líneas sintamos que hay algún vínculo entre el personaje y nosotros?
No, no debe de ser nada fácil conseguir este efecto en el lector, y lo sabemos y le damos su valor, aunque sea de forma inconsciente.
Porque esa conexión que sentimos, ese vínculo que nos liga a los personajes por un motivo u otro es a veces tan sutil que se nos escapa por entre las palabras y no lo podemos definir.
Pero eso da igual, lo importante es la emoción.
Y también es importante, me parece, tener en cuenta que un buen principio no es necesariamente garantía de una buena historia.
Ni un comienzo menos prometedor tiene por qué ser óbice para que la obra nos guste.
Pero, en fin, ese ya es otro asunto.