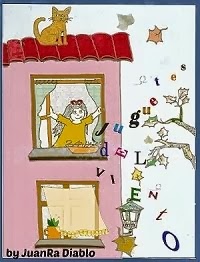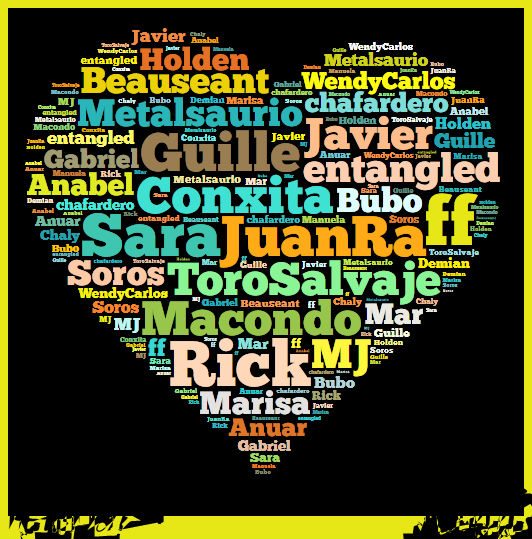Hace unos días me acordé, no sé por qué, de don Luis y su tienda.
Don Luis era un señor muy alto, muy delgado, algo agachapado, y muy viejo. Al menos, así lo veía yo y así lo sigo viendo en mi recuerdo.
Y a juzgar por lo nebuloso y difuso de tal recuerdo, yo debía de ser muy pequeña cuando iba a su tienda con mi madre y a veces con mi abuela.
Don Luis andaba despacio y hablaba muy bajito. Y su tienda era muy antigua y bastante oscura, lo cual sería razón suficiente para que el lugar no le gustara a ningún niño. Pero a mí me gustaba.
Era una tienda de ropa de casa, si el recuerdo es fiable, y tenía un mostrador grande y compacto, de madera maciza. Y lleno de arañazos y muescas, con el borde gastado, pulido por el uso de muchos años y la caricia inconsciente de muchas manos.
Recuerdo también a una señora mayor -seguramente su esposa- bien arreglada, que siempre estaba allí, tras el mostrador, sentada en una silla, sonriente, observando el funcionamiento del negocio, pero sin intervenir en el mecanismo comercial.
Y me recuerdo a mí misma mirando embobada a don Luis, sus pausados movimientos y su peculiar aspecto.
Pero lo que mejor recuerdo es el cuaderno. El cuaderno rectangular, apaisado, con tapas azules y hojas de color crema. Eso sí que me encandilaba.
Cuando alguien hacía una compra, don Luis sacaba el cuaderno de detrás del mostrador. Lo ponía encima con suavidad, con un movimiento parsimonioso y espeso, como envuelto en polvo y silencio. Entonces lo abría despacito, pasaba las hojas con cuidado, apoyaba la mano y escribía.
Anotaba palabras y números, con esmero, con cuidado, con tanta lentitud como lo habría escrito yo misma con mi inexperta mano infantil.
Cómo me fascinaba aquel cuaderno, y cuánto me hubiera gustado poder escribir en él, en aquellas hojas mullidas y densas...
 Mucho tiempo después, siendo yo ya adolescente, me acordé un buen día de don Luis, como ahora, aparentemente sin motivo. Le pregunté a mi madre y me dijo que la tienda cerró siendo yo todavía pequeña.
Mucho tiempo después, siendo yo ya adolescente, me acordé un buen día de don Luis, como ahora, aparentemente sin motivo. Le pregunté a mi madre y me dijo que la tienda cerró siendo yo todavía pequeña.Me imagino que don Luis se jubiló del negocio, o de la vida, y nadie tomó el relevo.
Y me pregunto si antes de cerrar la tienda por última vez recogió el cuaderno y se lo llevó consigo.
Me gustaría saberlo.